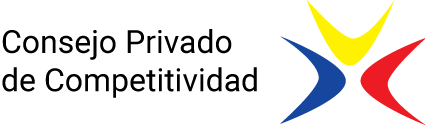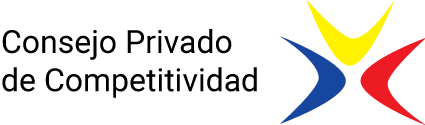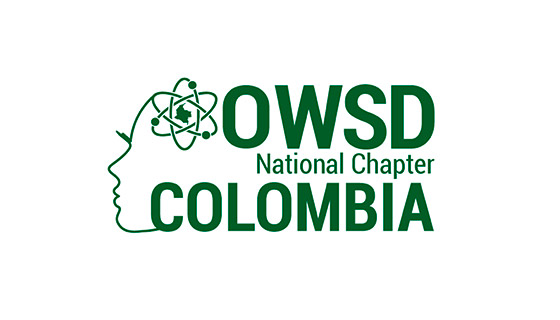Aterrados, más no sorprendidos, estamos con las noticias que aparecen en los medios sobre escándalos de corrupción. En particular, el caso de Odebrecht evidencia la capacidad de este flagelo para infiltrase en campañas electorales, así como en procesos de licitación pública, cuyos derroches de dinero traspasan las fronteras nacionales. El tema es álgido, y en medio del proceso de paz, el país necesita abordar con seriedad la discusión y contar con instituciones que garanticen que las contiendas electorales y la democracia estén protegidas contra la corrupción.
En este escenario, el presidente Santos le solicitó a la Misión Electoral Especial estudiar la posibilidad de eliminar, durante un periodo, aún por definir, el financiamiento privado de las campañas políticas, aduciendo que este mecanismo fortalecería la democracia, pues eliminaría los intereses económicos y la corrupción que conviven con el modelo actual.
Y las apreciaciones del presidente no son infundadas. Transparencia por Colombia sostiene que, durante las contiendas electorales, el financiamiento privado no solo desequilibra la competencia entre los candidatos, sino que también los privados pueden tener incidencia en la adjudicación de contratos estatales. En ese mismo sentido, una investigación de Marcela Meléndez encuentra que más del 40 por ciento de los empresarios considera que es una práctica generalizada usar poder político para devolver favores a los financiadores de campañas.
Sin embargo, el financiamiento totalmente público no es una bala de plata que acabaría con la corrupción. El caso de México, donde el financiamiento proviene principalmente del gobierno, ilustra perfectamente que negar la participación al sector privado no disminuye este flagelo. En ese país, todavía prima el clientelismo, y no han cesado los escándalos de compra de votos que involucran a algunos empresarios corruptos –ahora simplemente ocurren por debajo de la mesa–. De hecho, México se ha estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción y solo superó marginalmente a Colombia en el 2016. Además, su sistema electoral es supremamente oneroso, con un costo en el 2015 de 37 mil millones de pesos mexicanos, equivalente al presupuesto anual de la Unam (la universidad más grande de América Latina).
El Consejo Privado de Competitividad, en su más reciente Informe Nacional, realizó recomendaciones que cubren acciones públicas y privadas, destacando que el papel del sector privado es clave y subrayando que las acciones formales por parte del sector público no son las únicas. Por ejemplo, de cara a las elecciones, los empresarios deben realizar esfuerzos antes, durante y después de las campañas para asegurar que su participación sea transparente. Es responsabilidad exclusiva de las empresas establecer políticas institucionales que regulen sus aportes en las campañas, así como llevar una contabilidad detallada y clara que les permita realizar una apropiada rendición de cuentas.
La solución, por tanto, requiere entender que la corrupción no es una causa, sino un síntoma de un problema más profundo: la debilidad institucional. La nueva aproximación a la corrupción debe ir más allá de los formalismos y las restricciones, e implica fortalecer las instituciones estatales y cívicas, entendiendo que construir una institucionalidad fuerte también necesita de un enfoque multidisciplinario, que combine el campo económico, el sancionatorio, el educativo y hasta el cultural.
*Columna publicada en Portafolio