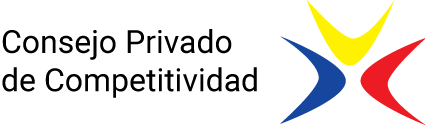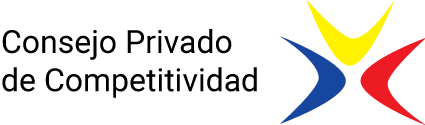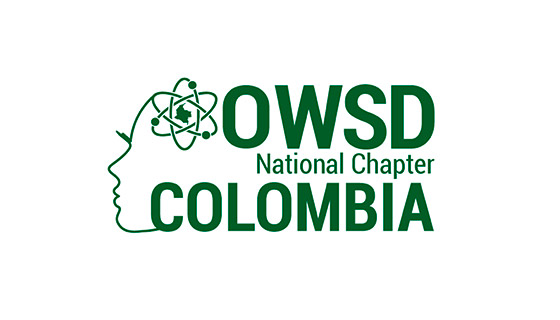La discusión sobre el estado actual del sector educativo no se puede quedar en el ámbito de la suficiencia de recursos.
Las marchas estudiantiles de las últimas semanas han puesto el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión. No obstante, este debate, si bien muy válido, debería ir más allá.
Además de los grandes retos que aún persisten en términos de financiamiento, acceso y cobertura, el desarrollo de estrategias que mejoren la calidad y pertinencia de la oferta educativa también deben jugar un papel protagónico en el diseño de una política educativa de largo plazo.
Es cierto, y en esto hay consenso, que los esquemas de financiamiento de la educación superior pública no se ajustan a las crecientes demandas del sistema.
La matrícula en educación superior se ha quintuplicado desde principios de los años 90 y, sin embargo, la mayor parte de las transferencias que reciben las instituciones de educación superior se basan en la actualización de asignaciones históricas en función del crecimiento IPC, tal y como lo establece la Ley 30 de 1992.
Este esquema, por lo tanto, no considera el impacto del aumento en el número de estudiantes ni los costos crecientes asociados al mismo, como tampoco la heterogeneidad de los costos unitarios entre programas académicos y niveles de formación.
Más preocupante aún, no contempla suficientes mecanismos para incentivar la eficiencia en el manejo de los recursos, ni tampoco la del mejor desempeño de las instituciones de educación pública.
Tal como lo afirma la Ocde en su diagnóstico de la educación superior en Colombia, la forma como se asignan los recursos públicos para este sector no promueve la eficiencia, la equidad o el establecimiento de metas de calidad, ni crea los incentivos necesarios para la modernización de las instituciones educativas.
Es por esta razón que la discusión sobre el estado actual del sector no se puede quedar en el ámbito de la suficiencia de recursos. En este aspecto, el Gobierno ha dado un paso en la dirección correcta con su propuesta de incrementar el presupuesto entre el 2019 y el 2022 en IPC más unos puntos adicionales y destinar más recursos de las regalías. Sin embargo, también es necesario preguntarse si los mecanismos de asignación existentes están fomentando la calidad y la innovación educativa.
De igual forma, es importante insistir en que la eficiencia del gasto se debe medir tanto por la capacidad del sistema para garantizar la permanencia (actualmente, cerca de la mitad de los estudiantes deserta al transcurrir los semestres), como para ofrecer una formación compatible con las necesidades del sector productivo, de modo que se puedan materializar efectivamente los beneficios sociales y económicos de invertir en la educación superior.
La discusión actual es necesaria, pero debe darse con grandeza y generosidad, y con visión estratégica sobre los problemas del sector, no solo por parte del Gobierno, sino de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
En un contexto de altas presiones fiscales y enormes retos en materia de educación básica y secundaria, amplias brechas urbano-rurales y otras demandas sociales, es fundamental que el diálogo entre las partes se dé de manera constructiva y propositiva, sin politización ni radicalismo, y que conduzca a la formulación de políticas económicamente viables y técnicamente adecuadas.
Ello garantizaría que el retorno económico y social de cada peso invertido en educación sea maximizado y se exprese en mejores perspectivas laborales, mayor movilidad social, menor desigualdad y, en consecuencia, mayores niveles de bienestar.