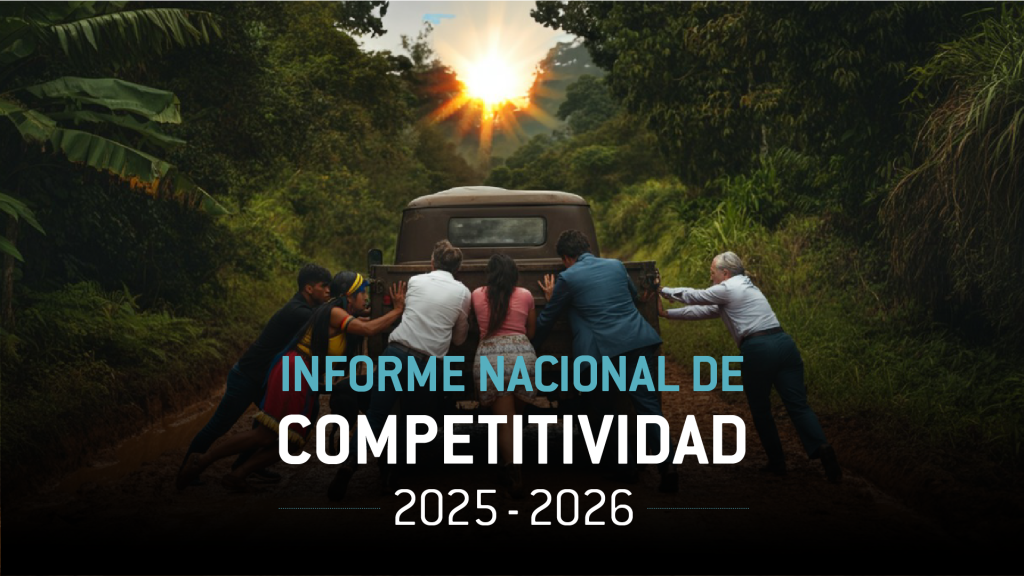
La competitividad se entiende como las condiciones que nos permiten ser más productivos. Esto implica crear un entorno institucional, económico y social que favorezca la innovación y el logro de eficiencias mediante la colaboración, promoviendo así un mayor bienestar para la población. Ahora bien, este atributo va más allá de los rankings o indicadores individuales: se construye mediante reformas integrales, inversión en capital humano, desarrollo de infraestructura, fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, y el afianzamiento de una institucionalidad sólida que estimule la
competencia y promueva la inclusión.
En Colombia existen muchos consensos sobre la necesidad de mejorar la competitividad del país para impulsar el crecimiento económico y cerrar brechas sociales. Instituciones académicas, centros de pensamiento, organismos multilaterales y diferentes Gobiernos han coincidido en diagnósticos y recomendaciones. Sin embargo, estos acuerdos no se han traducido en avances significativos, ni en políticas suficientemente transformadoras, lo que evidencia una brecha entre
esta convicción y la acción.
Una posible explicación de la brecha entre el consenso técnico y la acción efectiva es el creciente fenómeno de la polarización política e institucional en el país. Este es un concepto que se aplica a colectivos, ya que describe la manera en que se distribuyen las opiniones dentro de un grupo social, y se genera cuando se da una diversidad de puntos de vista que tienden a organizarse en polos opuestos o subconjuntos enfrentados en torno a una cuestión determinada. La desconfianza entre actores, la fragmentación de agendas y la competencia entre visiones “opuestas” dificultan la construcción de acuerdos duraderos y la implementación de reformas profundas.
Los desafíos citados se agravan en contextos polarizados como el de Colombia, que ocupa el puesto 49 en el índice global
de polarización política a nivel mundial para 2025, reflejando un leve deterioro respecto al puesto 47 en 2024. Así, el fenómeno ha afectado la posibilidad de lograr acuerdos sociales a nivel nacional. Por ejemplo, el 67 % de la población colombiana manifiesta un nivel moderado o alto de agravio, definido como la percepción de que el Gobierno y las empresas dificultan sus vidas y actúan en función de intereses particulares, mientras las élites económicas se benefician injustamente del sistema (Edelman, 2025).
En este tipo de entornos, incluso las políticas basadas en evidencia pueden verse atrapadas en disputas ideológicas, perdiendo legitimidad o continuidad. Este es un fenómeno global que se ha observado en múltiples casos, como en la implementación de reformas sanitarias en Estados Unidos, donde herramientas técnicas como la investigación de efectividad comparativa fueron rápidamente politizadas y utilizadas como símbolos en las luchas partidistas, lo que obstaculizó su adopción efectiva (Gerber et al., 2010). Esta clase de divisiones limitan la capacidad del Estado para coordinar esfuerzos, generar compromisos sostenidos y traducir los diagnósticos en transformaciones reales. En este contexto, avanzar a pesar de las diferencias implica reconocer que muchas de las tensiones actuales no son únicamente técnicas y ni siquiera son ideológicas; también tienen un fondo comportamental. Por ello, este informe adopta como eje transversal la economía del comportamiento, no solo como marco analítico, sino como herramienta práctica para identificar sesgos, comprender dinámicas de conflicto y diseñar soluciones más realistas y sostenibles.
La perspectiva comportamental permite trascender el enfoque tradicional, centrado en incentivos y restricciones únicamente, integrando dimensiones cognitivas, emocionales y sociales que condicionan la acción individual y colectiva. A partir de este
enfoque, el Informe nacional de competitividad 2025-2026 busca explorar en sus 15 capítulos cómo lograr acuerdos, fortalecer la cooperación interinstitucional y generar capacidades para la transformación, incluso en entornos marcados por la desconfianza y la fragmentación.

